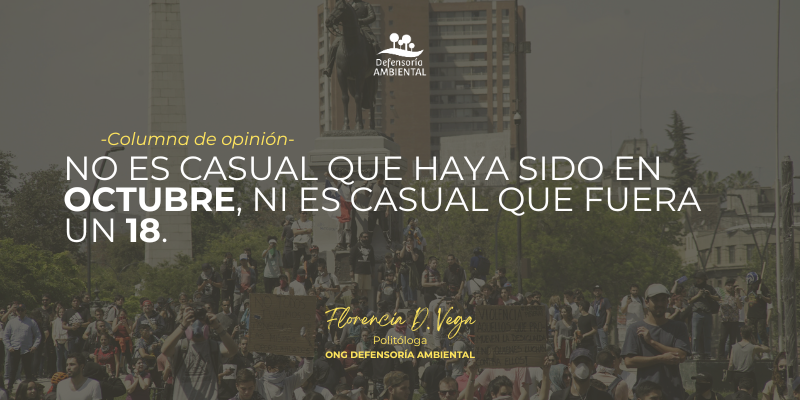
20 Oct Columna de Opinión | No es casual que haya sido en octubre, ni es casual que fuera un 18
Cuando volvemos a mirar hacia atrás, el mes de octubre del año 2019, nos provoca sentimientos encontrados, fuertes, porque si, el estallido social evidenció las desigualdades estructurales en Chile, en toda su profundidad y esplendor, y cuestionó las instituciones que sostienen el modelo.
Ello no garantizó que el ser conscientes y el ímpetu de construir algo distinto, nos diera la receta perfecta para superar el Chile desigual, el del neoliberalismo acérrimo que más allá de tener en un cómodo lugar a grandes acaparadores de recursos (20% de la población absorbe por sobre el 72% de la riqueza total), ha facilitado daños irreparables a la naturaleza. Pero si nos mostró que lo colectivo facilita el posicionamiento de demandas, y que la organización es fundamental para pensar en soluciones transversales y justas, transformadoras tal vez.
Es justamente la naturaleza, que honramos cada 18 octubre en el día de su efeméride, convergente con el aniversario de la revuelta social, la que hoy nos llama la atención de todos los modos posibles para que nos replanteemos cómo esperamos dar rienda suelta a nuestros anhelos y aspiraciones, sino contamos con un medio que nos permita, básicamente, existir. Parece de perogrullo, la naturaleza no nos necesita, nosotros sí necesitamos de ella, y no exactamente entendiéndola como un “recurso”, sino como parte de nuestros cuerpos, en una relación simbiótica.
De forma paralela, este cruce temporal también pone en evidencia una paradoja: mientras celebramos la naturaleza, la agenda ambiental parece ausente en las propuestas de los principales candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 16 de noviembre.
Abundan en esta coyuntura preelectoral petitorios, comunicados, cartas abiertas a candidatos/as presidenciales. Como todes, me pregunto si nos leen, si nos oyen, si nos ven como ciudadanos/as, y no como “1 voto”.
Volviendo a la teoría política, en un sistema de democracia representativa, los ciudadanos/as delegamos nuestra soberanía en representantes elegidos/as para que tomen decisiones en nuestro nombre y representación. Delegación que no implica una renuncia al derecho y deber de exigir propuestas claras y coherentes que aborden los desafíos del país. La ausencia de un programa ambiental robusto en las candidaturas presidenciales actuales refleja una desconexión entre las necesidades urgentes de la ciudadanía (reales, no sólo autopercibidas o inducidas por el circo mediático) y las prioridades de quienes buscan liderar el país. Pero también nos muestra que la agenda ambiental es instrumentalizada de acuerdo al termómetro político: no olvidemos las últimas elecciones municipales (octubre 2024), donde abundaban los partidos, alianzas o candidaturas “verdes”, sin filiación partidaria clara, lo que en un sistema de partidos resulta muy confuso para el electorado.
El lugar de la agenda ambiental hoy es marginal en los programas. El candidato del Partido Republicano, ha manifestado su intención de mantener el esquema de impuesto al carbono, pero sin profundizar en políticas que promuevan una transición energética justa y sostenible. Por su parte, Jeannette Jara, candidata del pacto Unidad por Chile, aunque ha mostrado interés en temas laborales y sociales, no ha presentado propuestas claras en materia ambiental. Evelyn Matthei, de la UDI, ha centrado su campaña en temas de seguridad y orden público, relegando el medio ambiente a un segundo plano. Esto, a simple vista, es una versión limitada de lo que significa gobernar en el siglo XXI: llenar vacíos coyunturales, atender la agenda que imponen los medios masivos de comunicación (propiedad de una élite económica), y responder a los intereses de los grandes poderes internacionales, que hoy están marcados por un colonialismo que ni siquiera se avergüenza de sí mismo como para intentar camuflarse, se practica a vista y paciencia de todes, haciendo guerras y extrayendo recursos en nombre de la paz, en nombre de la transición energética. Estas son sólo 2 de las paradojas sobre las que hoy se sostiene nuestra sociedad, la de las contradicciones.
Esta falta de propuestas concretas refleja una desconexión con las demandas ciudadanas y una visión limitada de lo que significa gobernar en el siglo XXI. Más aún, y por sobre lo anterior, refleja una miopía absurda, porque Chile enfrenta desafíos ambientales de magnitud. Desde la crisis hídrica que afecta a gran parte del país hasta la degradación de ecosistemas y la pérdida de biodiversidad. Es agobiante y agotador tener que destinar días, meses, años a planificar y ejecutar estrategias para detener proyectos industriales contaminantes, para desenmascarar casos de greenwashing, para exigir un mínimo de respeto a los derechos fundamentales. Es increíble que en 2025, sigamos teniendo que apelar al sentido de humanidad de quienes tienen el capital, las empresas, los medios de producción. Aún no han entendido cómo se puede ser , tal vez, persona.
Cuidar de las personas es el impulso básico de humanidad, que nace de la empatía, y de reconocer que el mundo es habitado por otres. Nos disponemos, por eso, a cuidar a quienes defienden lo que es de todes, en nuestro caso, a las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, y repetimos: ¡Hace casi un año desapareció una defensora de la naturaleza!. Estamos en un país OCDE, en un país democrático, de principios republicanos, donde muere gente en extrañas circunstancias, donde muchos/as recibimos amenazas de distinto calibre, y donde otres desaparecen sin dejar rastro. No dejamos de buscar a Julia Chuñil Catricura, defensora del bosque de Máfil, mujer, mapuche.
En definitiva, tenemos una batería de problemas ambientales, que son el espejo de la injusticia social.Las comunidades más vulnerables son las que sufren con mayor intensidad las consecuencias del deterioro ambiental, lo que agrava las desigualdades existentes.
Ante esta realidad, es imperativo que los candidatos presidenciales presenten programas ambientales claros y ambiciosos. Estos programas deben incluir políticas que promuevan la transición hacia una economía inclusiva, la protección de los ecosistemas, la justicia climática y la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones. Además, deben estar alineados con los compromisos internacionales asumidos por Chile.
El 18 de octubre de 2019, Chile abrió los ojos a una nueva realidad social. Seis años después, el Día de la Naturaleza nos recuerda que esa transformación debe incluir también una transformación de la relación con lo ambiental. Es responsabilidad del futuro presidente/a abordar los desafíos ambientales del país con carácter de urgencia. Y es responsabilidad y derecho de los ciudadanos/as exigir que el futuro gobierno, sea cual sea, coloque la protección del medio ambiente en el centro de su agenda. Solo así podremos poner ladrillos, aunque sea algunos, para construir un mundo habitable, pero de manera digna.
—
Florencia D. Vega
Politóloga
ONG Defensoría Ambiental
